Narrador agudo de lo social y lo íntimo, Fernando León de Aranoa ha explorado durante años los márgenes y matices de la realidad como director, guionista y escritor. Conocido por películas como Los lunes al sol o El buen patrón, también ha cultivado una sólida trayectoria literaria con títulos como Aquí yacen dragones o Contra la hipermetropía. En La leonera, su nuevo libro, reúne relatos breves, aforismos y fragmentos donde el humor, la ternura y la ironía conviven con una mirada atenta a lo cotidiano. En esta entrevista, conversamos con él sobre el desorden como impulso creativo, la escritura como una forma de comprender el mundo y de habitarlo, y sobre esa tensión —a menudo fértil— entre lo cinematográfico y lo literario.
«Uno escribe sobre lo que teme ser o sobre lo que desea ser, nunca sobre lo que ya es». Es uno de tus relatos que me he encontrado en tu libro y así quiero arrancar la entrevista”
P.—El título: Leonera lleva por sí mismo, distintos significados. ¿Suena a encierro? ¿Suena a bullicio? ¿Suena la derivación de tu apellido? ¿A qué suena?
R.—Suena a desorden y a intento fracasado de poner orden, que para eso me ha servido este libro.
P.—¿Te ha servido para poner orden?
R.—Para intentarlo. Al final hay algo de eso. Es un libro en el que todo lo que he escrito está en primera persona, no formalmente, pero desde mi experiencia de las cosas. Y en ese sentido, me parecía que Leonera estaba bien,funcionaba.
Pero también, sobre todo, habla de los cuentos que lo componen, de unos cuantos temas, quizás luego no son tantos, quizás media docena de ellos o alguno más. Pero bueno, si hay un desorden en la vida de uno, no solo en la propia, sino en la percepción de las cosas, y yo creo que escribir tiene mucho que ver con eso, con encontrar un sentido, una explicación a las cosas, intentar colocarlas en un lugar y entenderlas, y también entenderse uno mejor a sí mismo.
P.—Has dicho mirar, ver, ser consciente de lo que estás viendo, intentar palpar. ¿Cuándo dejaste de pensar que era el momento de dejar de mirar y pasar a escribir?
R.—Empecé a escribir muy pronto, porque para mí escribir es una forma de entender, de reflexionar, de explorar lo que me rodea. Como decía Julio Casares, a veces no tengo una opinión sobre algo hasta que no escribo sobre ello. El flechazo real con la escritura llegó cuando tenía unos 20 años, en un taller de guión cinematográfico. Fue una revelación, algo que se desplegó ante mis ojos con tanta fuerza que sentí la urgencia de escribir todo lo que no había escrito hasta entonces. Empecé con guiones de cine y televisión, y más tarde sumé la dirección, que exige aún más tiempo. También escribí relatos y participé en certámenes, pero la escritura cinematográfica ha sido siempre el centro de todo.
P.—¿Qué te aporta la escritura que no te aporte, por ejemplo, lo acabas de decir, la dirección cinematográfica, el cine, algo visual?
R.—Todavía hoy, incluso dentro de mi oficio como cineasta, sigo sintiendo que soy, ante todo, un guionista que dirige películas. Empecé en el cine escribiendo, y todo lo que he dirigido ha salido primero del papel. Me cuesta imaginar que eso deje de ser así a estas alturas. La escritura es el lugar donde realmente me conecto con el material, con los personajes, con lo que estoy contando. Ese proceso lo llevo luego a la dirección, al trabajo con los actores, pero para mí el momento más bello y creativo siempre es el de escribir.
En el caso de la narrativa, especialmente con los cuentos breves, encuentro un placer muy parecido, pero quizá más inmediato. Por la medida misma de los relatos, que a veces son apenas unas páginas, siento que lo más importante en ellos es el momento de invención. Ese primer chispazo creativo en el que aparece una idea, una imagen poética, algo distinto a partir de lo cotidiano… es el momento más agradecido de todos. Y en este tipo de escritura, ese instante pesa mucho, tiene más protagonismo que en otros formatos.
Además, escribir cuentos tiene algo de desquite respecto a mi trabajo en cine. Cuando haces una película, estás años volcado en una sola historia. En cambio, con la narrativa breve puedo trabajar en muchas historias a la vez, moverme entre distintos mundos, y eso también me da mucha satisfacción.
P.—¿Cómo ha sido la convivencia de los cuentos, los aforismos, los microrrelatos, los relatos? ¿Te ha resultado difícil?
R.—No, en realidad hay algo bastante intuitivo en eso. Hay veces que cuando surge una idea para un aforismo, a veces te cuesta identificarlos, reconocerlos, decir exactamente qué es lo que está pasando por delante de mis ojos con tanta claridad. Y en cuanto compruebas que intentar darles más vida o más recorrido es algo que solo los va a ensuciar y entorpecer, pues quedan como aforismos. Es verdad, me gustan mucho, me gustan como lector. También trato que en este libro actúen casi como de marcapáginas, como hay un cierto ritmo en la manera en la que están presentados y también como pequeñas zonas de descanso.
P.—¿Como un rellano?
R.—Sí, como pequeños rellanos, porque al final también un aforismo, por breve que sea, también trae su intensidad, ya sea conceptual o no. Y entonces es verdad que me gusta que estén, pero que tengan ese peso. De hecho, intenté en la forma final del libro que no pesaran más que los otros cuentos, aunque sí sentí que tenían que tener su espacio y su peso.
P.—¿Qué suma más, lo que les une o lo que les separa?
R.—Yo me imagino que hay más cosas que les unen, claro, dentro de ese desorden del que hablo. Pero al final están, creo yo, esa media docena de temas —no creo que lleguen ni siquiera a la decena— aunque, por supuesto, hay fugas que me consiento, y en las que encuentro un enorme placer, como cuando de repente me pongo a hablar de algo muy inopinado. Pero es verdad que creo que hay mucho en común, y sobre todo, comparten al final a la persona que los escribe: a mí.
Comparten también una cierta manera de contemplar las cosas, una forma de mirar que puedo identificar también en las películas, quizá en la letra pequeña, en la forma de ver el mundo, en cómo se expresan algunos personajes dentro de las películas. Porque ahí creo que sí está, y tiene que ver con esa voluntad —o a veces sucede sin que uno lo busque tampoco— de encontrar qué hay de excepcional en lo cotidiano, en aquello que está ahí todos los días.
Por ejemplo, ese reloj que llevamos todos en la muñeca... Yo digo: bueno, a veces lo llevo... pero en realidad contiene una cosa tremenda, que es el tiempo. Y es su expresión cotidiana. Cuando queremos representar —y en cine se ha hecho muchas veces— el paso del tiempo, antes, antiguamente, ponían un reloj que giraba a toda velocidad, o unas hojas de calendario cayendo... lo tienes ahí. Pero claro, su dimensión, todo lo que implica…
Implica mucho. Implica la vida.
Es como lo que tenemos en la mano para representar el paso del tiempo, nuestros compromisos, nuestra vida.
P.—Defensa, arma, comprensión, qué lugar ocupa el humor en Leonera, para tí.
R.—Es de todo, yo creo. Es esencial. Seguro que es muchas de esas cosas que has mencionado. Creo que es defensa, seguro, en muchas circunstancias. Esto lo he vivido también en mis películas y en algunos documentales. A veces, cuanto más difícil era la situación de la que se ocupaba el documental, más humor había. Esto es algo que a veces me ha costado explicar y que he tenido que defender, porque la gente no lo cree. Pero yo digo: perdóname, los mejores chistes muchas veces se cuentan en las situaciones más dramáticas. Y hay una explicación evidente que tiene que ver con la necesidad del ser humano de sobrellevarlas y de buscar alivio.
P.--¿Es una manera de interpretar la realidad?
R.--Sí, en un tanatorio surgen los mejores chistes. Lo siento, pero lo necesitamos, necesitamos de alguna manera aliviar esa tensión.
Y el humor tiene otras funciones también. El otro día, fíjate, con esto del apagón que hubo hace una semana, me encontré en un tren, ocho horas en mitad de la nada, esperando un autocar que iba y venía desde Ciudad Real. Nos fueron evacuando, pero cada hora y media venía un autocar, una cosa lentísima. Pero fíjate que en esa situación creo que tuve dos revelaciones.
Una tiene que ver con la necesidad de lo social, con cómo el ser humano es relacional. Enseguida necesitas compartir esa situación con otra persona, sobre todo cuando hay mucha incertidumbre. Buscas la aprobación o la desaprobación, o contrastar si lo que estás diciendo, lo que estás pensando, tiene sentido. Y la otra cosa que también dominaba, y fue muy interesante, fue el sentido del humor. Cuando digo que dominaba, me refiero a que ese era como el vehículo en el que uno encontraba a los afines. Cuando alguien, de repente, tenía sentido del humor y expresaba algo de una manera distinta, pensabas: con este me voy a entender. Y durante toda esa jornada, eso pasó. Se fueron formando grupos cada vez más pequeños donde, de alguna manera, no era accidental. Uno buscaba la compañía más sólida, o más próxima, o más cercana. Y todo eso está en el libro, claro.
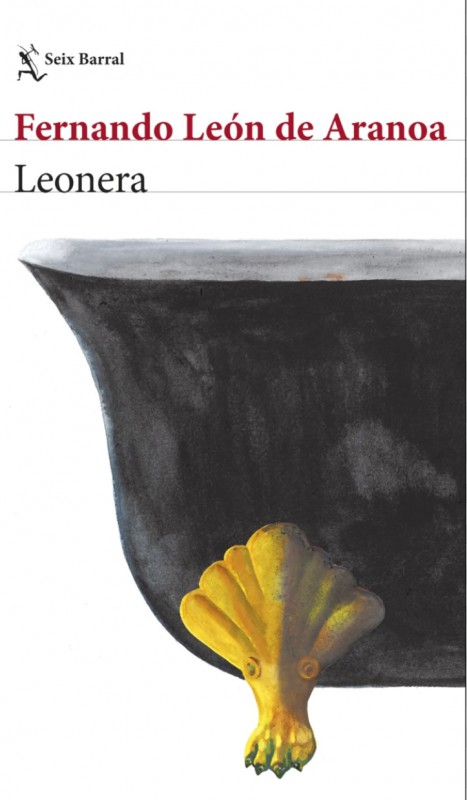
P.—¿Cómo equilibras lo íntimo de lo universal en esta leonera?
R.—Tengo que pensarlo, supongo, pero es que me sale pensar que está todo muy unido. Es una línea tan fina, está muy vinculado, claro. Podría parecer que son cosas muy alejadas, pero realmente todos los grandes temas, al final, los universales —que tienen que ver con el paso del tiempo, precisamente, con lo que estamos hablando, con las relaciones sentimentales, con el amor, con el desamor—, todo eso se juega en lo íntimo. Eso es lo más importante y lo más relevante de todo aquello por lo que pasamos en el día a día, en nuestra existencia. No cada día, por fortuna, porque estaríamos agotados, pero sí.
Entonces, yo creo que todo se juega dentro de nosotros. Luego, otra cosa es cómo lo saquemos, cómo lo formulemos, cómo lo expresemos, ¿no? Pero quizás esa es la mayor dificultad y el mayor aprendizaje: cómo todo eso luego se comparte o se vuelca en lo social, en las relaciones.
P.—¿Hay alguno en concreto que sea más tuyo? Yo creo que a la hora de escribir este tipo de relatos, de aforismos, recuerdas ese momento, porque es un periodo corto, entiendo.
R.—Sí, muchas veces es así. Algunos están vinculados a momentos, incluso a momentos muy concretos. Ahí sale, ahí surge, y siempre va a estar fechado o relacionado con ese momento. Otras veces no es así, porque la reflexión es más abstracta, supongo, a partir de algo que me sucede… o a partir de algo que me sucede muchas veces. También, en ese sentido, hay mucha invención, que a mí es una parte que me gusta mucho: la parte de lo que la invención tiene de especulación, de fantasía, de imaginación. Me parece una herramienta poderosísima también para formular hipótesis y para llegar a ciertas conclusiones que tienen que ver con…
Entonces, esa siempre está muy presente. Digo esto porque en algunos casos hay relatos que nacen muy directamente de mí, pero luego hay una especulación o una invención posterior que no me pertenece tanto. Y viceversa: también hay otros que hablan de algo muy genérico, muy abstracto, pero de repente hay una frase que los aterriza en una experiencia muy concreta. Entonces, supongo que podría citar unos cuantos.
Por ejemplo, por hablar del primero, que trata sobre la relevancia de los parques, y donde creo recordar que al final dice algo así como que nos preguntamos qué parque somos. Y si yo me hiciera esa pregunta, creo que a muchos nos pasaría lo mismo: sabríamos perfectamente decir qué parque somos, en el cual sucedieron muchas cosas por primera vez. Eso, otra vez, tiene que ver con lo social, con lo relacional.
El parque es el lugar donde por primera vez nos relacionamos con otros. Es el lugar en el que por primera vez entramos en sociedad de manera independiente, ya no tan vinculados a nuestra familia, sino que aparecen los primeros amigos, los primeros enemigos, los primeros amores, a veces... quien tiene suerte. Quien no, los vivirá más tarde. Pero ahí sucede todo eso, y yo creo que también tiene que ver con esa apuesta en sociedad. Digo esto porque, cuando escribía ese cuento, tenía muy claro de qué parque hablaba. Eso, aunque no lo exprese tan directamente, estaba ahí.
Y eso pasa con otros cuentos también. Hay relatos en este libro que están vinculados a la pérdida de personas muy queridas: un amigo en un caso, y mi padre en otros. Y es evidente, está ahí de una manera muy patente. Entonces, en esos casos sí, es una experiencia casi directa de lo vivido. Pero cuando lo he hecho, también ha sido no solo por dejar un relato de algo, sino también por intentar encontrarle algo, ¿no?, ahí detrás...
P.—Cuando escribes y lo ves plasmado en palabras, ¿sientes que encuentras algo en esos textos? ¿Paz, tal vez, o cierta tranquilidad? Más allá de que te diviertas escribiéndolos, ¿hay también una necesidad de atrapar lo vivido, de fijarlo en la letra para entenderlo de otra manera, distinta a cuando simplemente lo cuentas o lo piensas.
R.—Sí, claro. Y no solo eso, sino que también tienes una sensación distinta cuando lo ves ya impreso en el libro, diferente a cuando lo estás escribiendo. Porque al final, es una cosa muy curiosa, que todavía estoy intentando entender en este caso, porque esto es un poco más nuevo para mí, aunque haya publicado algo en otro libro de cuentos antes. Pero es verdad que cuando escribo —esto me pasa también con las películas— yo escribo a solas, y es un momento muy íntimo, paradójicamente. Yo creo que cuando escribes eres sincero; a mí me sale expresarlo así: escribo para mí. No tienes que hacer un buen papel ante nadie, no estás representando un papel, no tienes que quedar bien ante ningún testigo.
En ese sentido, me relaciono así con lo que escribo, y así ha sido en la mayor parte de lo que he escrito, sin ser del todo consciente, quizá, de que luego eso no es para ti, es para tus lectores.
Entonces, no sé, me parece interesante. Y sí, supongo que… Pero también hay una cosa importante: no intento analizar los cuentos una vez están escritos. Como decía Claudio Rodríguez, el poeta, eso de hacerse uno la propia autopsia… eso es imposible. Porque siento que han sido útiles para mí, útiles o interesantes, en el proceso de la escritura, cuando estaban sucediendo. Entonces, me quedo más con lo que me han aportado en ese momento que con lo que me podrían aportar ahora. Realmente no… no los voy a leer.
P.—Ya lo tienes impreso. Vuelvo a cómo abría la entrevista, que me refería al relato de “Materia”. Y digamos que la escritura es un acto de aspiración o de confrontación con tus propias sombras. Quiero decir, quiero tocar esa materia.
R.—Sí, porque al final yo creo que las cosas son interesantes en la medida en que estás explorándolas, y eso implica arriesgar, encontrar cosas nuevas, cosas que incluso te pueden llegar a sorprender, sean ajenas o propias. Por eso me interesa tanto el proceso de escritura, y por eso también requiere un cierto riesgo, a veces incierto. Pero creo que es así.
En ese sentido, cuando me refiero a ese cuento, que se llama Materia, es porque creo que ahí está la materia de la que están hechos nuestros escritos. Y es una reflexión que ya venía de antes, que también tiene que ver con la escritura de películas. A veces, cuando pienso en los personajes que introduzco en ellas —y esto lo he dicho alguna vez—, me doy cuenta de que uno muchas veces escribe personajes que querría ser... o que teme ser.
No todos los personajes, claro, pero sí aquellos que llevan el peso de la historia. Y hay películas en las que podría decirlo casi de forma exacta. Por ejemplo, sé que el Santa de Los lunes al sol es el personaje que querría ser. Sé que tiene mucho de mí, porque eso es inevitable, pero también sé que le envidio.
Y al revés, también hay otros personajes en los que me reflejo de esa otra manera, más incómoda. Pero creo que precisamente por eso, al hacerlo así, estoy expresando tanto mis deseos como mis temores. Y eso me parece lo más interesante, porque al final creo que es de eso de lo que realmente estamos hechos. Eso es lo que nos mueve, también en la vida cotidiana: lo que deseamos y lo que tememos. ¿Qué perseguimos y de qué huimos? Esas dos fuerzas están siempre presentes, incluso en los aspectos más simples del día a día, no solo en situaciones dramáticas.
Y siento que al escribir, eso sucede. Que cuando ese tipo de cosas aparecen en el proceso de escritura, es cuando salen las cosas más interesantes. También, claro, son las que más te exponen.
P.— En varios de los relatos aparece tu hija. En uno de ellos, Confianza, se muestra cómo ella confía plenamente en ti: camina hacia atrás mientras tú le vas advirtiendo de los obstáculos que puede encontrarse. Pero confía sin dudar. Hasta que, en un momento, te preguntas cuándo dejará de hacerlo.
R.— Sí, sí. Claro. Supongo que eso tiene que ver con el crecimiento, en este caso. Con el crecimiento, y también con algo muy importante: el momento en que uno empieza a construir sus propias certezas. Pero claro, eso automáticamente se convierte en un temor. Si eso pasa… supongo que de eso habla ese relato.
P.—Dices: “Se suelen dejar hacer. Son amistosas como amantes, dóciles o a veces se confabulan y van en tu contra”
R.— Sí, a veces lo vivo como una especie de conjura de las palabras. Realmente me digo: no es posible que no haya sido capaz de sacar adelante tres líneas. No puede ser por un problema de sintaxis, debería ser capaz... pero eso pasa, ¿no?
P. —Hay algo que me ha llamado mucho la atención y que me parece muy real, y es cuando hablas de las minúsculas. De cómo los relatos, las historias, surgen de lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, que aparentemente no es nada. No tienen por qué nacer de haber recorrido un campo de refugiados, por ejemplo, donde ya está toda la historia, ya es brutal por sí misma. No es que no sea necesario contarla —porque sí lo es—, pero en cierto modo ya está escrita.
R. —Sí, yo lo siento así, como que el autor de ficción, al menos en este caso del que estamos hablando, tiene menos capacidad de intervención ahí, ¿no? Creo que digo en algún momento: “poco o nada resta por añadir”. Y es un poco eso. Tal cual lo cuento: fue un viaje a Etiopía, a campos de refugiados en la frontera sur, que eran sudaneses. Recuerdo haber estado en un lugar que se llamaba el Welcoming Point, que yo desconocía por completo, y que está justo sobre la frontera. Es el lugar donde llegan caminando, venían desde el desierto, y fue un sitio al que al principio no me querían dejar acceder, porque tiene cierto riesgo, por lo que puedes encontrar allí. Pero al final lo conseguí, porque soy bastante tozudo, y con un equipo muy pequeño —éramos dos— terminé entrando. Y fue impresionante.
Estar en aquel lugar fue muy fuerte, porque es ese primer punto donde llegan, y donde, de alguna manera, tratan de entender de dónde vienen, a qué etnia pertenecen, todo eso, para empezar a distribuirlos en campos. Pero ese primer punto es en bruto. La sensación de desprotección y de desarraigo es cruda. Y ahí me quedé.
Pero lo que quiero decir es que yo, como autor de ficción, siento que ahí no hay capacidad de elaboración. Tiene que ver con eso que decía antes, que muchas veces, o por lo menos eso es lo que guía mi escritura, se trata de encontrar, en la letra pequeña de las cosas, algo que sea excepcional o distinto, o simplemente un nuevo ángulo desde el que mirarlas.
Y para entender eso, a mí me ha servido mucho una referencia que uso a veces, porque me gusta mucho: Julio Ramón Ribeyro. Es un escritor que me encanta, especialmente sus cuentos. Me parece un cuentista increíble, pero también me gustan mucho esas prosas apátridas suyas. Él mismo las definía así: prosas que no cabían en ningún género.
No las podía ubicar en el género del cuento narrativo, tampoco en el de la poesía. Y en esas prosas apátridas hacía exactamente eso. Eran casi como entradas de diario, pero en las que él reconocía, en lo que veía por la ventana, en los juegos de su hijo, en el vigilante de su oficina o del suburbano, de repente, algo fuera de lo común. Ahí encontraba una historia.
Recuerdo que esa lectura me influyó muchísimo, porque me pareció muy atractivo, primero cómo él lo captaba, y luego cómo lo expresaba. Son las dos cosas. Para mí, es una referencia.
P.—¿Qué ve Fernando cuando se mira al espejo?
R.—Cada vez menos. Supongo que eso expresa lo que yo veo. Sí, esa traición cruel de la que hablo en uno de los relatos sobre los espejos. Tiene que ver con el paso del tiempo, en este caso desde el humor, que también me parece importante. Está expresado de varias maneras, a veces desde otro lugar, desde el dolor, supongo, y en este caso está expresado desde el humor, que para mí es muy importante en realidad, porque alude a lo más banal del paso del tiempo. Pero ahí está, y eso es lo que recoge ese cuento que se llama La traición de los espejos.
Entrevista: Rosa Sánchez de la Vega
Editor de sonido: Manuel Muñoz
Escucha la entrevista en Spotify y Youtube